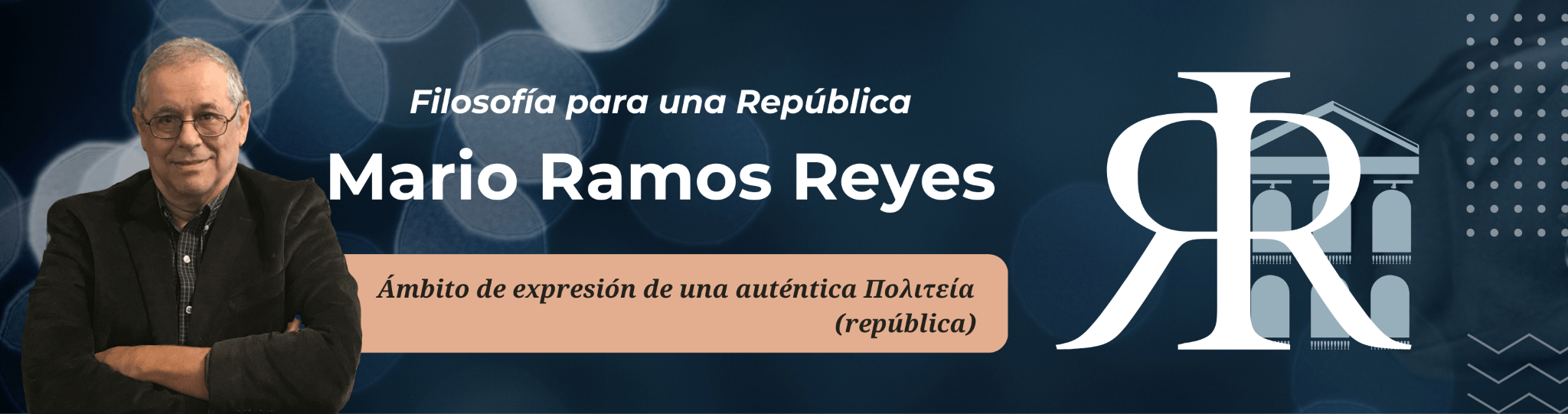Carlos Talavera, palabra y memoria en la Iglesia
No es fácil escribir sobre la muerte de un amigo, y menos aún cuando esa amistad quedó sepultada en el tiempo y la distancia. El reciente fallecimiento de Carlos Talavera (1947-2025) ha sido una de esas pérdidas que dejan un vacío difícil de llenar. Para muchos —y quizá especialmente para los católicos— su nombre hoy es desconocido, o permanece en las penumbras del recuerdo. En estos tiempos, en que las redes sociales devoran la memoria con la voracidad del último hecho banal, la vida de un periodista como Carlos corre el riesgo de quedar reducida a una nota al pie.
Y, sin embargo, cuando algún investigador se adentre en la historia de la Iglesia en América Latina del siglo XX y tropiece con nombres como Luis Meyer, María Celia de Meyer, Guzmán Carriquiry, Alberto Methol Ferré, la JEC (Juventud Estudiantil Católica), Gilberto Giménez, Secundino Núñez, Padre Francesco Ricci, Adriano Irala, la JOC (Juventud Obrera Católica), Mons. Luigi Giussani, Luis Vignolo, Lucio Gera, Mons. Bogarín Argaña, Mons. Felipe Santiago Benítez, Mons. Ismael Rolón y tantos otros que mi memoria se resiste ahora a rescatar, también hallará, discreto, pero firme, el nombre de Carlos. Sin ostentación, pero siempre atento a los signos de los tiempos.
El ingeniero Luis A. Meyer lo llamaba, con afectuosa ironía, “el escriba”, por su talento singular para poner por escrito las ideas que surgían en cada reunión. Aunque no provenía de una formación humanística formal, la poseía en grado eminente: tenía una vasta cultura histórico-teológica. Era licenciado en Matemáticas y, sobre todo, periodista. Y, más que nada, un católico convencido que miraba el mundo con los ojos de la fe, sirviéndose de su oficio como un verdadero apostolado.
Su pertenencia a la Iglesia era visible. Formó parte del Departamento de Laicos del CELAM desde 1971, cuando aún residía en Asunción, y continuó en dicho organismo tras su traslado a Buenos Aires. Entre 1974 y 1976 integró el Equipo de Planificación Pastoral de la Conferencia Episcopal Paraguaya. A mediados de los años ochenta fue director de la histórica Radio Cáritas durante aproximadamente cuatro años. Bajo su liderazgo, la emisora produjo programas dedicados a la Doctrina Social de la Iglesia y a la defensa de los derechos ciudadanos, en un contexto marcado por los últimos años de la dictadura de Stroessner.
También dirigió y colaboró en el desaparecido periódico Sendero de la Conferencia Episcopal Paraguaya, donde tuve el privilegio de escribir como columnista durante varios años. Allí coincidimos con laicos y sacerdotes como Secundino Núñez, el entonces querido padre —hoy cardenal— Cristóbal López (quien recientemente hizo un bellísimo elogio de la vida de Carlos), Ilde Silvero, Miguel Noto y Andrés Colman Gutiérrez, entre otros. Fue, además, corresponsal de la Agencia Alemana de Prensa (DPA) y colaborador en numerosos medios nacionales, entre ellos La Tribuna —periódico que él siempre recordaba y elogiaba como sinónimo de buen periodismo—, Hoy, La Nación y Última Hora. En la visita de San Juan Pablo II a nuestro país en 1988, Carlos fue uno de los periodistas que acompañó al pontífice en todo el recorrido de su viaje.
Carlos Talavera fue de esos hombres que no buscan figurar, pero que dejan huellas profundas. Su palabra escrita, su mirada creyente y su compromiso con la verdad lo convierten en un testigo silencioso de su tiempo y en un hermano mayor en la fe para quienes todavía creemos que el periodismo puede ser servicio, y que la memoria, antes que archivo, es gratitud.
Su modo de ser —aparentemente sin ambiciones fuertes— y las idas y venidas de la vida le valieron el apodo de “Job”, que le puso otro gran paraguayo y católico, José Antonio “Bebe” Bergues. Con él y con Carlos compartimos innumerables veladas y reuniones para debatir y aprender sobre un tema que muchos católicos han olvidado: la Doctrina Social de la Iglesia y su encarnación en la política paraguaya. Juntos colaboramos durante muchos años en la ADEC (Asociación de Empresarios Cristianos).
Carlos tenía siempre como referencia la encíclica Evangelii Nuntiandi de Pablo VI (era un hijo de la idea de cultura entendida como totalidad de la realidad), que fue nuestra tesis de fondo: la evangelización de la cultura. Esa intuición encontró terreno fértil y continuidad en el pontificado de Juan Pablo II. La persona, decía, es libre porque vive una historia. Así nos introdujimos en el llamado método histórico-cultural que luego marcaría nuestras vidas.
De la mano del gran historiador uruguayo Methol Ferré —“el filósofo del Papa Francisco”, como lo llama el periodista italo-argentino Alver Metalli—, fundador de la revista Nexo en 1983, Carlos colaboró para el desarrollo de una conciencia histórica nacional, enraizada en una visión católica de la cultura latinoamericana. Nexo fue más que una revista: fue una comunidad, una compañía de amigos con vocación de pensamiento. Su núcleo: reconstruir la gran patria latinoamericana católica, socavada por un liberalismo de aparato, ajeno al alma de nuestros pueblos. En ella escribieron figuras como Luis H. Vignolo, Lucio Gera, Pedro Morandé, Francesco Ricci, Aníbal Fornari, Juan Carlos Scannone, Rocco Buttiglione, Guzmán Carriquiry y otros tantos. La revista se publicó hasta 1989.
Mucho después, ya estudiando filosofía de la historia en la Universidad de Kansas, redescubrí el valor del método histórico-cultural que ahí había aprendido. La mirada de Methol, compartida fervientemente por Carlos y los colaboradores de Nexo, tenía la atención puesta en la longue durée que remite a los historiadores como Bloch y Braudel. Encontré eco de esa rica veta en mi investigación y maestría sobre el pensamiento de don Leopoldo Zea, para quien la filosofía no puede desligarse de la historia. Como para Carlos, también para Zea la historia no es un dato exterior, sino expresión viva de una cultura. Y toda cultura está atravesada por lo religioso, por la búsqueda del rostro de Cristo.
La realidad histórica nos enseñaba así que el aparato político, nutrido por ideologías, requería un sujeto comunitario que encarnara la Doctrina Social. Sin ese sujeto, la presencia de la Iglesia se debilitaba. Por eso, la tarea de la evangelización era, sin más, construir esos sujetos históricos que protagonizaran la historia, frente a los diversos marxismos que en aquel tiempo agitaban el alma latinoamericana.
Cuando ese sujeto desaparece, queda un aparato eclesial desvinculado de la vida real, reducido —como decía el ingeniero Meyer— a un pensamiento mágico, a una farándula religiosa que nos arrebata la conciencia de pueblo. Sin sujeto no hay pertenencia, ni tradición, ni enraizamiento. Es un problema que ya se veía en los partidos políticos y que hoy es aún más evidente. Solo hay poder, no hay partidos políticos. Creo que ese es uno de los grandes llamados que el papa Francisco ha planteado en su pontificado: formar sujetos históricos, protagonistas, “de la parroquia al mundo”.
Hoy, todo aquello suena a nostalgia, a cuentos de viejos de filósofos pasados de moda, en este tiempo de individualismo feroz, donde la Santa Madre Iglesia —como repetía Carlos— queda reducida a una ONG de mero moralismo, olvidada de ser protagonista de la historia. De ahí que, creo, las intuiciones y el testimonio de Carlos deban constituir un terreno fértil para que historiadores y exégetas recojan esa tradición e insuflen su espíritu en los tiempos difíciles que nos esperan.
A Carlos solo me queda agradecerle la amistad de tantos años y enviar un sentido pésame a su gran familia. Voy a echar de menos, eso sí, esas largas charlas en las que ningún hecho o juicio histórico-cultural quedaba fuera de sus cadenciosas palabras.
O, mejor dicho, debo —debemos— celebrar la ganancia de que, en la Esperanza de nuestra fe, esté en el cielo de los bienaventurados.
Universidad de Kansas, Agosto 11 de 2025